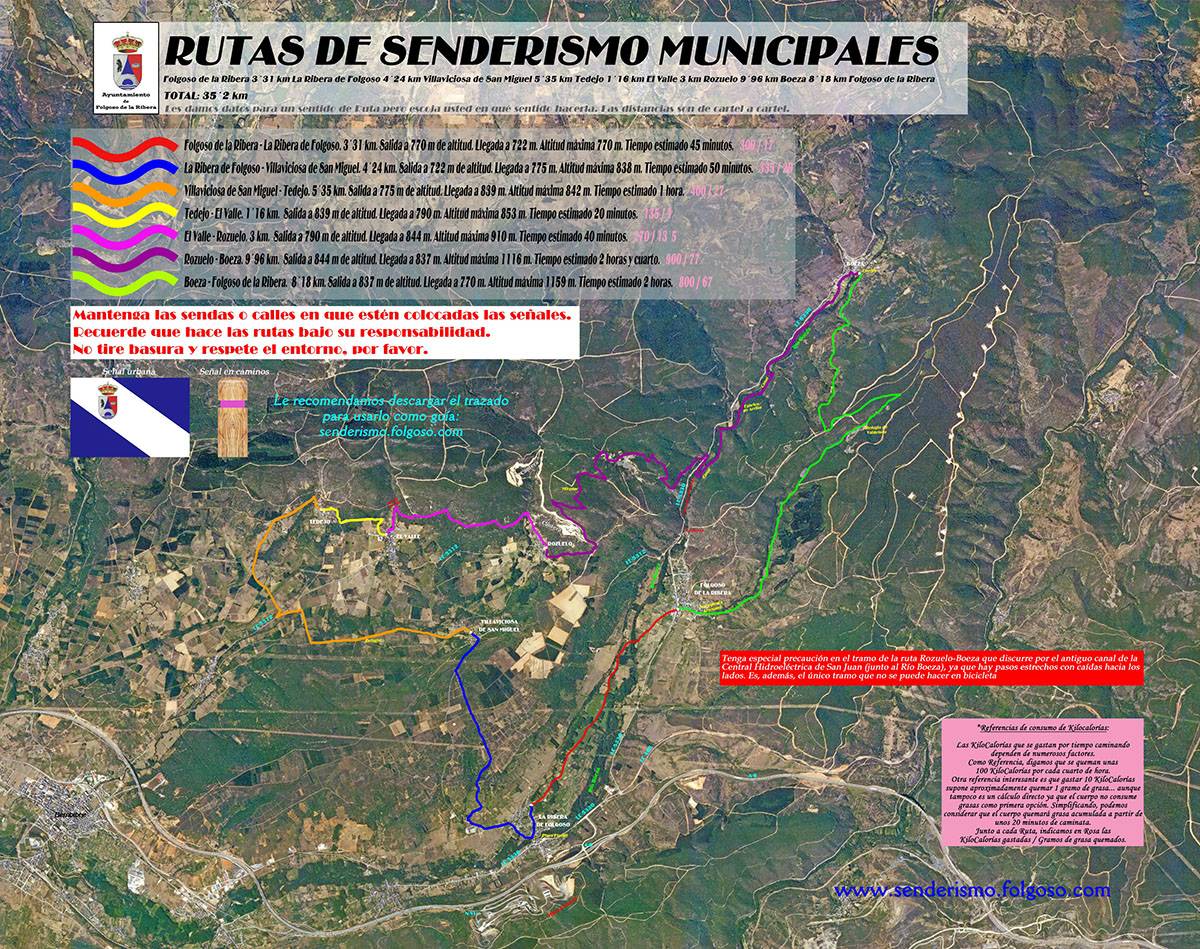Seis y media de la mañana. Ana terminó de peinarse. Se puso de pie sobre el camastro, para alcanzar a asomarse a la ventana, cerca del techo. No vio nada. Sólo niebla. Densa, como el humo de un roble ardiendo. Pertinaz, como un intenso dolor de ovarios. Nada se veía más allá de los barrotes de hierro, al otro lado del cristal. Solamente aquella neblina coagulada, salida de las entrañas de la mar y que subía por el acantilado para lamer los muros de la cárcel, como queriendo engullirlos obscenamente.
—Llevo semanas sin ver el sol —se lamentó en voz alta.
—Y lo que le queda, hijita.
La compañera de celda de Ana hablaba con conocimiento de causa. Aquella mujer porteña, de Buenos Aires, sabía bien lo que se decía. Pronto iba a cumplir en aquel penal doce años, de una condena de veintitrés, por asesinar al padre de sus hijos.
—Esta cárcel es como una vieja con incontinencia, y eso de ahí afuera es el pañal que no se despega jamás de la cotorra —sentenció la mujer.
En la celda de aquella penitenciaría del acantilado de Point Reyes no hacía frío, al contrario, pero presentir la bruma como un manto húmedo que la envolvía hizo que Ana se estremeciera. Algo instintivo. Cruzó los brazos sobre el pecho y se encogió.
—Acabará acostumbrándose, pibita. Ya le comenté que durante más de doscientos días al año, esa sucia niebla, será todo lo que vea cuando mire allá afuera. Se acostumbrará, o tal vez se vuelva loca. No sé. Eso ya el tiempo lo dirá.

Ana no pronunció palabra. Se sentó en el camastro, resignada. Entró dentro de sí y una vez más volvió a engañarse, contemplando lo incierto de su suerte. Sólo fue un instante. De haber durado más hubiera llorado. Sin pretenderlo, la mirada se le fue a aquella mujer que la acompañaba en la celda. Los ojos se posaron en su nuca. Estaba sentada, frente a la mesa mil usos, de espaldas a ella y zurciendo un calcetín con mecánica maña. No supo el tiempo que permaneció contemplando el cuello de la reclusa.
—¿Por qué carajo me mira tanto?
La voz de la argentina sonó cortante en la celda. Era imposible que pudiera verla, por eso Ana sintió hormigueos en el vientre. Notó una gota de sudor deslizarse por el canalillo de los pechos.
—No la miro —acertó a decir, mintiendo.
—Que no la vea no quiere decir que no sepa que me está mirando.
No era la primera vez que la porteña daba muestras de poseer un inquietante sexto sentido. Ana estaba convencida de que lo tenía, y le inquietaba no saber si eso le causaba admiración o miedo.
—No se enfade, doña Adita. Le miraba el cuello porque me recuerda a mi madre.
Ana tuvo que tragar saliva para evitar acongojarse, pero no pudo reprimir que se le humedecieran los ojos. La argentina se giró y miró a Ana por encima de las gafas.
—Le diré algo. No me extraña nada. No. ¿Y sabe por qué? Porque al final, las mujeres, nos parecemos en casi todo.
Ana esbozó una forzada sonrisa.
—Es posible.
—Se lo aseguro, hijita. En lo bueno y en lo malo. Escuche. En lo de aquí y en lo de aquí —dijo, tocándose la cabeza y el pubis—. Y al final resulta que todas somos unas diosas y todas unas sierpes. Nos parecemos más de lo que creemos, para bien y para mal.
Dicho lo cual, la porteña, volvió a girarse y continuó con su labor, como si tal cosa. Ana borró la sonrisa de la cara y se dejó caer en el catre. Cruzó los antebrazos por encima de la cabeza. Por un instante creyó ver a su madre reflejada en la blancura del techo. La celda se sumió en un silencio casi total, sólo roto por los sonidos amortiguados que llegaban de la galería, al otro lado de la puerta.
—¿Es guapa, su madre? —preguntó de pronto doña Adita—. ¡No me lo diga! Seguro que no tanto como esta porteña que tiene por compañera. ¿A que no?
Ana no contestó. Estaba convencida de que aquella mujer era capaz de leerle el pensamiento.
—Sí, ya sé, ya sé… Las españolas son todas re guapas, re altas y re esbeltas. Tienen sangre árabe y se nota. Y patatín y patatán. Pues ha de saber, hijita, que yo tengo sangre española y sangre italiana. Soy doblemente bella, ¿que no?
A Ana se le escapó una carcajada.
—¡Che! No se atreva a negarlo, pibita.
—No, no.
—Aunque, usted… Qué va a decir usted… Una pibita de veintitantos, morena, ojos verdes, guapa, alta…
Doña Aidita se detuvo. Dejó sobre la mesa la labor, clavó los ojos en Ana, y mudó el semblante. No se anduvo con contemplaciones y se lo espetó a bocajarro, gesticulando, juntando los dedos de una mano frente a la boca.
—¿Qué carajo le faltaba a su vida, diga, para tener que acabar en este penal de California, en la loma del culo? ¿Dónde la concha tienen ustedes, las jóvenes, la cabeza? ¿En el orto?
Ana recibió aquellas preguntas como puñalada de pícaro: rápida y certera, y como una hemorragia le fluyeron dentro recuerdos aderezados con reproches, los mismos que hora tras hora le asaltaban desde que llegó a la penitenciaría y que ella trataba de reprimir pensando y haciendo cualquier otra cosa que no fuera dejarse llevar por su conciencia. Las emociones brotaron y rompió a llorar.
—Se creen que el dinero lo es todo –continuó la porteña—. Y venden su alma al diablo por un puñado de dólares, o euros de allá. ¿Cuánto le iban a pagar a usted por llevar la droga? No me lo diga… Lo que fuera. Da igual saberlo. ¡Y la pillaron, claro que la pillaron! No iban a pillarla. Les ciegan los dólares, hijita.
Ana escuchaba las palabras de doña Aidita con la misma rabia con la que había escuchado al juez dictar la sentencia que la condenaba a cuatro años de prisión. Una rabia cargada de indignación hacia sí misma. Las afirmaciones de su compañera de celda, no venían más que a ratificar el dolor que sentía, por lo ingenua y ciega que fue al aceptar el encargo que creía habría de proporcionarle un dinero, a priori, tan fácil de ganar.
—Desahóguese. Llore todo lo que pueda, hijita. Le vendrá bien. Los primeros meses yo también lloré lo mío, como usted. Después, ya lo verá, el corazón se volverá fierro y dejará de sangrarle. Mejor que pase eso que no volverse rematadamente loca. Bastante complicada es la vida aquí dentro como para sumarle el sufrimiento propio, ¿no cree?
Los sollozos de Ana se hicieron más patentes. Doña Aidita se percató de que sus palabras habían provocado aquel reguero de lágrimas y trató de remediarlo.
—Venga, hijita.
Doña Aidita se acercó a la joven y se sentó a su lado, en el camastro. Puso una mano sobre la rodilla de Ana y apretó levemente.
—Levántese, vamos. Van a dar las siete y vendrán a hacer el control.
Y después del control otra vez la salida de la celda, el abandono de la compartida intimidad y el comienzo de la rutina diaria en la prisión. El encuentro con el difícil mundo interior de la cárcel, donde rige la ley de la sumisión y la obediencia. Donde los derechos son trastocados en beneficios. Donde una protesta, una queja se convierte en un parte, en un informe y este en una represalia, en un castigo. Donde cualquiera, irremediablemente, termina por convertirse en un despojo humano, siempre y cuando logre reunir el suficiente valor para enfrentarse a la única realidad con la que se puede convivir: la negación de uno mismo, o de lo contrario sólo puede esperar la locura o la muerte.
Siete y media de la mañana, hora del desayuno. Media hora en el comedor y a los talleres. Ana va a clases de inglés para extranjeros. A las doce el almuerzo. A la una la vuelta a la celda y silencio. Hora de la siesta.
—Mañana nos darán rosbif con patatas y calabaza —pensó en voz alta doña Aidita—. Acá todos los días de Navidad son iguales, ¿sabe? ¡Ah, cómo echo de menos una buena cena de Navidad! La ensaladilla de huevos, con trozos de patatas y mayonesa. Un buen asado de buey y un heladito para el postre, y…
La argentina calló, cerró los ojos para volver a sentarse a la mesa de su casa en Navidad, y se durmió, pensando en navidades en libertad. Ana tampoco tardó en dormirse y sugestionada por las palabras de la porteña soñó con las navidades, sus navidades, aquellas en las que, sobre todo, siendo niña vivía de manera tan especial, tan cándida e ilusionadamente. Como hija única que era todo el interés de sus padres pasaba por hacer de aquellas fechas un motivo más para convertirla en el centro de su atención y desvelos. Comenzaban las fiestas instalando el belén en el salón. Era cosa de papá. Ella ayudaba, sacando las figuras de la caja donde se guardaban año tras año. Mientras, mamá se afanaba en la cocina en hacer sus riquísimos pestiños. Ana se pirraba por los pestiños de su madre. Y le encantaba sentarse en las piernas de papá y abrazada a él escucharle contar aquellos cuentos que se inventaba. Todos hablaban de historias de navidad. Casi todas tristes, con final feliz. Como aquel que relataba las peripecias de un niño que hace mucho tiempo, en una noche oscura y fría del mes de diciembre, por entre las calles estrechas y heladas de un pueblo de oriente caminaba sin rumbo. Mal vestido, sucio, asustado y perdido, con hambre y aterido de frío, pedía limosna a todas las personas que se encontraba, pero todas lo ignoraban, nadie lo escuchaba. Llamaba de puerta en puerta, pidiendo un plato de comida, pidiendo un lecho donde poder dormir y descansar, pero nadie le ayudaba. Temblando de miedo y de frío encontró un establo medio derruido, donde dormían una mula, un buey y un hombre y una mujer jóvenes. Buscó un rincón entre las pajas y se cobijó. Al instante él también se durmió. El padre de Ana le contó que, a la media noche, unos gritos y quejidos despertaron al muchacho.
—¡Dios mío! Era la mujer que estaba de parto—. Contó el padre a Ana. Y concluyó la historia añadiendo que el pobre niño ayudó al joven padre a traer a su hijo al mundo. Preparó un montón de paja para que sirviese de cunita al recién nacido y con sus viejas ropas lo tapó para que estuviese calentito. Así que, aquel niño, fue la primera persona en conocer y adorar al niño Jesús y en darle todo su amor.
Así eran las historias que Ana escuchaba de niña, en palabras de su padre, el hombre que la quería más que a nada en el mundo, acurrucada en su regazo; y así volvió a revivirlo en el sueño de aquella siesta, en aquella celda de la prisión de Point Reyes, a más de nueve mil kilómetros de su casa.
—Vamos, hijita. Hora de levantarse.
Ana se despertó y se puso de pie sobre el camastro, para alcanzar a asomarse a la ventana, cerca del techo. No vio nada. Sólo niebla. Densa, como el humo de un roble ardiendo. Pertinaz, como un intenso dolor de ovarios. Nada se veía más allá de los barrotes de hierro, al otro lado del cristal. Solamente aquella neblina coagulada, salida de las entrañas de la mar y que subía por el acantilado para lamer los muros de la cárcel, como queriendo engullirlos obscenamente.
—Navidad. Todos los años igual. Todos diferentes —se lamentó, mientras dos lágrimas delatoras escapaban de sus ojos verdes.
© Nicanor García Ordiz, Navidad 2014
Dibujo a carboncillo: Luis Miguel Rodríguez Blanco
{module ANUNCIOS GOOGLE PIE}